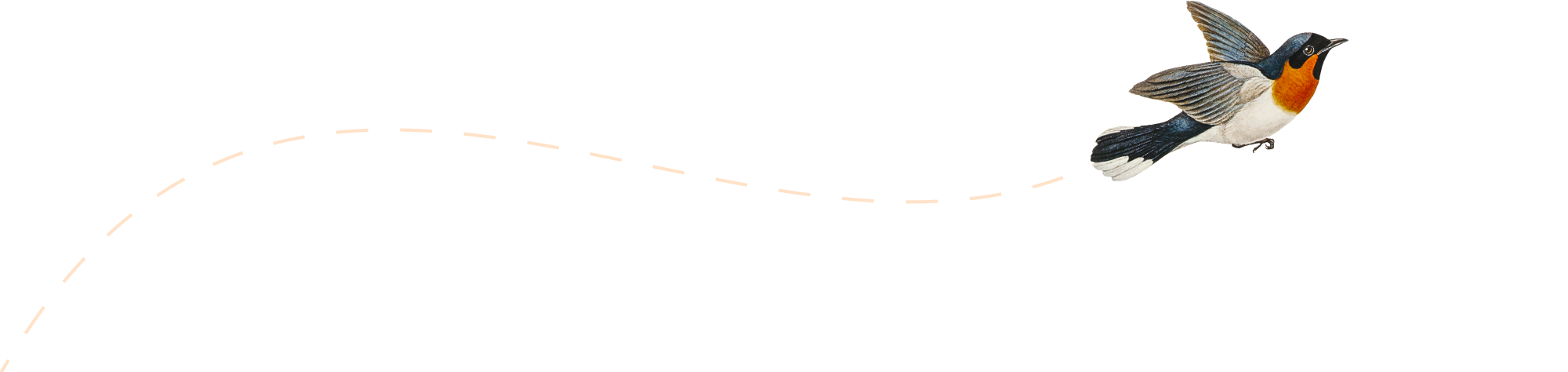En algún lugar remoto de las islas Afortunadas, donde el fuego voraz aún no ha consumido la exuberante vegetación ni la tierra ha vomitado su ira ígnea, residía una anciana matrona junto a sus cuatro vástagos: Pepe, José, Pepito y Pep. Este último, de ascendencia catalana, que al percibir la oportunidad de medrar en aquellas tierras vírgenes, no tardó en proclamar la independencia de su habitación, confiando en obtener al menos un tres por ciento de aquel paraíso insular.
Viuda de un potentado cultivador de plátanos, la anciana disfrutaba de una generosa pensión que, previsora, había depositado en el banco local. Así, libre de apremios económicos, pasaba sus días en tranquila soledad, entregada a la contemplación y los recuerdos, mientras sus vástagos crecían despreocupados, ajenos al devenir de los años.
La plácida existencia de la familia discurría al ritmo pausado de la isla, sólo alterada cuando el pequeño Pepito traía a casa alguna travesura nueva, o cuando Pep promulgaba un nuevo decreto independentista desde su cuarto-nación. Pero la vida seguía su curso, impasible, y el sol seguía calentando la arena dorada y el mar color turquesa, ignorante de las tribulaciones humanas.
Así, en una eterna primavera, transcurrían los días para la anciana y sus hijos en aquel rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Un pequeño paraíso suspendido entre el mar y el cielo, donde la brisa acariciaba los plátanos y el rumor de las olas arrullaba las siestas. Un pedazo de eternidad sustraído al devenir mundano, donde la existencia se reducía a disfrutar de la luminosa simplicidad del momento presente.
Pep, cansado de tanta monserga independentista, se dedicó a la cría del caracol, alcanzando un notable prestigio en el negocio. Sus hermanos fueron atraídos por un partido político y hoy gozan de una gran popularidad como corruptos, tanto es así que se espera que sean nombrados ministros de lo que sea.