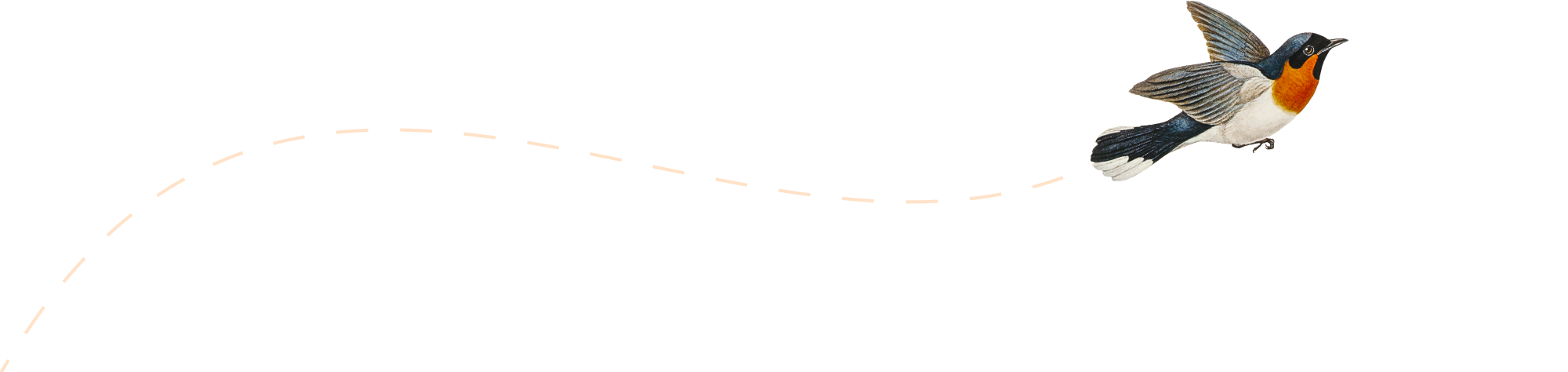El aire denso del aposento castellano vibró con un silencio sepulcral. Dos figuras se enfrentaban: un hombre de rostro severo, la mirada fija en su interlocutor, y otro, encorvado bajo el peso de una humillación palpable. Entre ellos, una silla vacía, testigo mudo de la tensión que se cernía.
«Habla en catalán,» dijo el primero, su voz un silbido cortante que atravesaba la habitación. La orden resonó con la fuerza de un látigo. El segundo hombre, rostro pálido y gotas de sudor brillando en su frente, titubeó por un instante antes de responder en un murmullo casi inaudible.
Las palabras catalanas, antes símbolo de orgullo y pertenencia, ahora sonaban como un susurro de rebelión sofocada. Su interlocutor, ajeno a la lucha interna del otro, permaneció impasible, su mirada gélida como el acero. Bajo la silla, el hombre humillado se encogió aún más, buscando refugio en la sombra que proyectaba la robusta estructura de madera.
«Esto fue en Castilla,» continuó el primero con una sonrisa cruel que revelaba sus dientes amarillentos. «Tiempos que aún están.» Su mirada se posó en el rostro del otro, un recordatorio brutal de la realidad impuesta: la lengua, la cultura, la propia identidad eran ahora presas del poder dominante. El silencio volvió a caer sobre la habitación, cargado de una tristeza profunda y un miedo latente.
La silla vacía parecía haberse convertido en un altar donde se ofrecía un sacrificio silencioso: la dignidad humana pisoteada por el peso de la intolerancia.