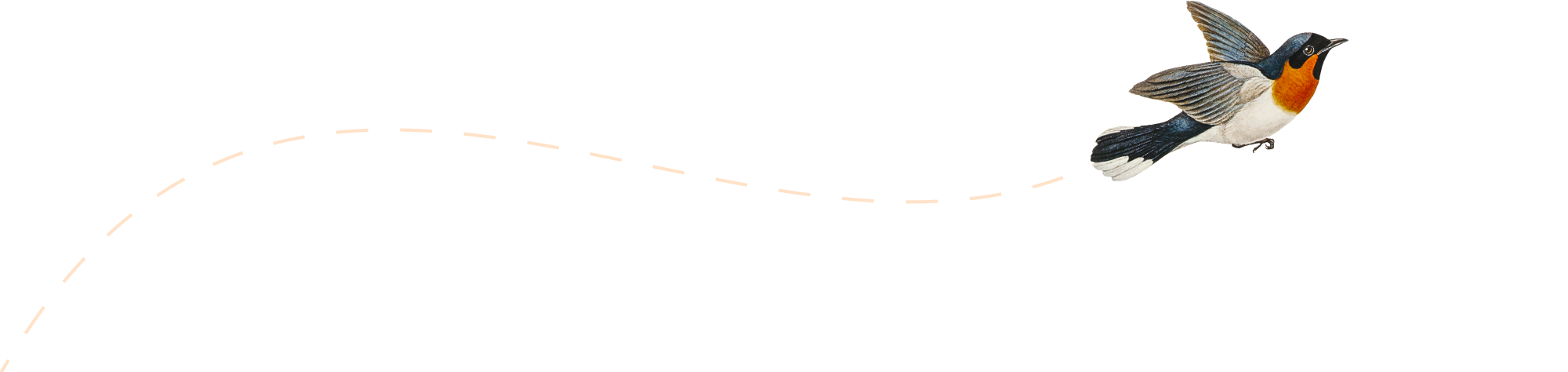Yo tenía un amigo, Juanjo se llamaba. De esto hace ya mucho tiempo, tantos que apenas recuerdo qué aspecto tenía, si era jueves o sábado cuando apareció en mi vida por vez primera. Lo cierto es que nos hicimos amigos muy a mi pesar, pues a decir verdad apenas lo soportaba, ni siquiera después de cuatro cubatas tomados, como cada viernes, en el bar Roma.
Una tarde, después de una buena borrachera, apareció por casa. El sol ya declinaba, colándose por las rendijas de mi persiana. El amigo Juanjo, empeñado en su rito sagrado de caer simpático a toda costa, me contó el chiste que traía preparado.
Me dijo, con esa mirada que ya me decía que el remate iba a ser glorioso, o gloriosamente malo. Y yo, que siempre he sido un alma caritativa, le di pie.
«Se abre el telón,» empezó, con un ademán teatral que casi le hace volcar el café, «y aparece el Conde Drácula haciéndose una paja. ¿Cómo se llama la película?»
Me puse la mano en la barbilla, fingiendo una concentración profunda, aunque por dentro ya estaba preparándome para lo peor. Mi mente divagó entre nombres de vampiros, películas de terror de bajo presupuesto y alguna que otra obscenidad. «Me rindo,» le decía yo, con un suspiro dramático.
Y él, Juanjo, ¡ah, Juanjo! YA se estaba partiendo el pecho, la risa incontenible saliendo a borbotones, mientras me decía, con un tono que mezclaba la picardía y una satisfacción casi infantil: «¡El Conde Yacula!«
La carcajada de Juanjo retumbó por toda la sala, una risa que sonaba a trompetas desafinadas pero que, curiosamente, era contagiosa. Yo no pude evitar soltar una risita, a pesar de la obviedad del chiste y la clara falta de originalidad. Era un chiste malo, sí, pero contado por Juanjo, con esa entrega y esa expectación, se convertía en una pequeña obra de arte de la sorna cotidiana. Levanté mi taza, brindando en silencio por los chistes rancios y los amigos que los hacen brillar. «¡Brillante, Juanjo!», le dije, con una sonrisa que no cabía en la cara. «Realmente, brillante. Nunca te cansas de elevar el nivel de la conversación, ¿verdad?» Y él solo pudo responderme con otra oleada de carcajadas, sabiendo perfectamente que el cumplido llevaba más veneno que un ajo para vampiros.
Juanjo murió poco tiempo después y yo le asistí como enfermero. Tenía cuarenta y cuatro años, falleció como consecuencia de una hepatitis alcohólica.