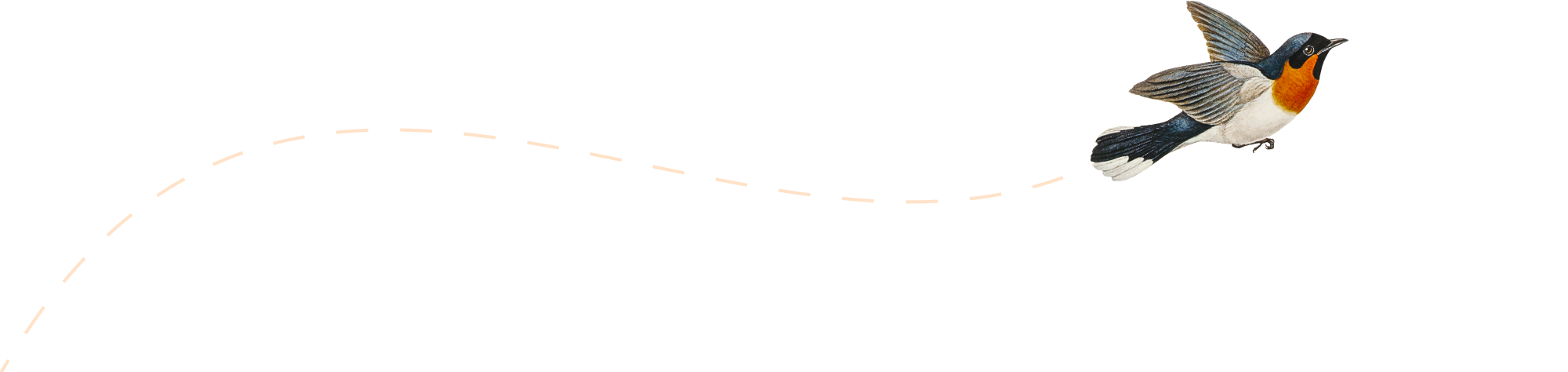Fue en una de esas noches de niebla espesa y luna menguante, perfecta para que la Santa Compaña saliera a su procesión silenciosa. Yo volvía de una larga jornada y, para ser sincero, pensaba más en la cena que en leyendas. De pronto, un leve resplandor amarillento se filtró entre los árboles y, antes de que pudiera santiguarme, los vi: las ánimas en pena, vestidas con hábitos, portando velas que no goteaban cera, y un olor a humedad de tumba que mareaba.
El que iba delante, con su rostro vagamente familiar y una cruz en mano (seguramente el vivo condenado a guiar la procesión), se detuvo justo enfrente de mí. Su voz, un susurro ronco como el roce de la piedra, rompió el silencio.
—Buen hombre, detente y acompáñanos. Pero antes, para que cojas fuerzas… ¿quieres un desayuno? Es tradición.
Extendió una mano espectral y en ella apareció, como por arte de magia cadavérica, un plato de porcelana antigua. Sobre él, bien apiladas, varias barritas de chocolate y barquillo. Los famosos Huesitos.
—Son huesitos de chocolate —anunció el espectro, con un tono que pretendía ser tentador—, ¡para que se te peguen las ganas de caminar!
Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de profunda decepción. La Santa Compaña, y lo único que ofrecían eran Huesitos.
—Le agradezco la invitación, señor, o lo que sea que sea —dije, tratando de sonar cortés mientras me echaba la mano al bolsillo en busca de mi navaja, por si las moscas, aunque bien sabía que no me serviría de nada—. Pero verá, yo soy muy de salado por las mañanas. Además, el chocolate me da un poco de acidez.
El alma guía ladeó su cabeza, un gesto de ultratumba bastante confundido.
—¿Salado? ¿Acidez? Eres el primer vivo que rechaza nuestros manjares por la dieta…
—Es la costumbre —repliqué, sintiendo que me crecía el apetito con solo pensarlo—. Lo que a mí me repone el cuerpo y el alma es un buen plato de Jamón de Trevélez. Cortadito, con su veteado blanco, curado en la Alpujarra, con ese sabor suave y natural. Eso sí que es vida.
Hubo un silencio. Un profundo e incómodo silencio, roto solo por el murmullo de las ánimas detrás del líder, que parecía quejarse.
—Jamón de Trevélez… —repitió el espectro, probando el nombre como si fuera un conjuro olvidado—. Eso… eso es cosa de la tierra y del sol. Nosotros… nosotros solo tenemos chocolate y la promesa de un descanso eterno.
—Pues qué pena —dije, encogiéndome de hombros—. Es que, sin un buen Trevélez, no hay quien se enfrente al día… ni a la eternidad. Que pasen ustedes una buena procesión.
Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y seguí mi camino. La niebla se cerró a mis espaldas y el resplandor amarillo se desvaneció, dejando solo el recuerdo de un desayuno de ultratumba que se quedó corto de sal. Desde entonces, siempre llevo un trozo de jamón conmigo. No por el hambre, sino por si me vuelve a invitar la Santa Compaña. Es mejor no pecar de descortés, pero la vida es demasiado corta para conformarse con Huesitos cuando se puede tener Trevélez.